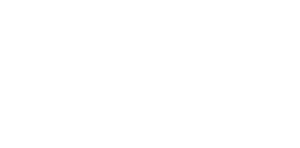Ximena Vergara
En la colección Escuela de Artes de la Comunicación EAC, la ciudad de Santiago de los años 70 se presenta como un espacio que contiene un valor narrativo, social, cultural o simbólico que despliega temas tan diversos como la segmentación sociocultural, la infraestructura habitacional, la moda, la tecnología o los bienes materiales disponibles en este periodo. Cortometrajes como Cosita (1971) de Cristián Sánchez, Caperucita (1972) de Rodrigo González, Campamento Sol Naciente de Ignacio Aliaga (1972), Tríptico infierno (1973) de Domingo Robles, y ya posteriormente, con una EAC intervenida por militares, Punto final (1977) de Roberto Roth, se instalan en una capital mutante atravesada por coreografías religiosas, acosos callejeros, tomas de terreno, afiches que va instalando el neoliberalismo, y desde una mirada contemporánea, se presentan como estampas fílmicas de una compleja urbanidad setentera. Entendiendo la dimensión de lo urbano como un entramado móvil que intercepta la curiosidad antropológica y la fílmica (Delgado, 2007/Rueda 2019), en este texto se rastrean operaciones formales, intertextos, y las relaciones con problemáticas contextuales que guardan tres filmes de la colección: Tríptico infierno, Caperucita y Punto final.
La curiosidad antropológica de una cámara
Para desentramar el enfoque desde dónde estamos pensando la combinación cine/ciudad[1], tomamos como referente el libro Sociedades movedizas. Pasos hacia una antropología de las calles (2007), de Manuel Delgado, que arranca con la diferenciación clásica de Henri Lefebvre: mientras que la ciudad es un sitio concreto, lo urbano resultaría de relaciones sociales no estructuradas y descompuestas. En el libro se habla del “acontecer”, se mencionan a los individuos como “practicantes de la ciudad” y también se aborda la temática del poder, en tanto en el espacio urbano, habría sometimiento pero al mismo tiempo, insubordinación (12-15). Reclamando que ciencias sociales clásicas como la antropología y la sociología se habrían centrado en las estructuras estables, el autor, a modo de reverso, invita a mirar lo intersticial, y a ejercitar una etnografía de las calles que rastree la “sociabilidad hiperactiva” que se presentaría en andenes, pasillos suburbanos, parques, bares, centros comerciales, entre otros.
Como parte del ejercicio de buscar indicios de una mirada etnográfica hacia lo urbano, Delgado se desliza hacia el territorio de las artes, y explora la literatura (el naturalismo), y se acerca a la cinematografía, aclarando que a diferencia de la pintura y el dibujo, el cine captura procesos dinámicos, “no de instantes, sino de secuencias o flujos de instantes” (119). El autor identifica la “cámara frenética” de Dziga Vertov y su teoría del Cine ojo como procedente emblemático de la etnografía de los espacios urbanos, y admira, en él y en sus seguidores –Oliveira, Cavalcanti, Kaufman, Ruttmann, Vigo, y más tarde, Mekas, Wiseman, Van der Keuken–, la percepción “[…] estupefacta, aguda, apasionada, impaciente, candorosa que Baudelaire atribuía al flâneur, merodeador incansable en busca de iluminaciones” (119).
El flâneur y las iluminaciones que aparecen en la línea citada, son dos conceptos imbricados que también ha rastreado Carolina Rueda (2019) para pensar el cine urbano latinoamericano del siglo XXI. El flâneur, aquel “hombre de la multitud” sería, en términos de Benjamin “una figura conceptual que permite romper la linealidad del progreso y el tiempo acelerado de la lógica instrumental” (43) y también, un paseante observador, “una suerte de detective que desarrolla tácticas y estrategias especialmente diseñadas para la ciudad que habita” (43). Moviéndose ya al territorio del cine, Rueda sintoniza las lógicas de observación de Benjamin con las del teórico del cine Kracauer, apuntando que además de que ambos verían una identificación entre el flâneur, el fotógrafo y el director de cine, los dos habrían comprendido el cine como un medio exploratorio: “La cámara es capaz de capturar cosas fascinantes, difíciles de ver de otra manera, acercamientos y alejamientos imposibles, o cosas que el cineasta no buscaba precisamente” (49). La cámara, podemos agregar, captura también tensiones de época por medio de sus sensorialidades, enfoques y desenfoques.
Sensorialidad sagrada y profana
Tríptico (infierno) es un cortometraje de Domingo Robles, que forma parte de una trilogía compuesta también por Tríptico (Paraíso) de Carlos Pinto y Tríptico (Purgatorio) de Enrique Berríos. Paraíso trata sobre un joven que va un prostíbulo; Purgatorio sobre un escritor que confunde realidad y ficción; y Tríptico (Infierno) es una mirada a la religiosidad urbana. A diferencia de sus pares, Infierno es un corto sin protagonistas individuales, es un filme que pretende, con ojo antropológico, retratar prácticas religiosas de una época. En esta misma línea de interés, el realizador filmó también La Huesa, cortometraje sobre el cementerio de Santiago.
En la apertura del filme, se escucha la pregunta “¿A dónde vamos?”. Un joven, posado en la cámara en un gesto de conciencia audiovisual, responde que a un lugar llamado infierno, al que la cámara llega luego de un fantasioso viaje en un tren infantil. En ese otro lado, lo que la cámara, mayoritariamente en mano, va curioseando son prácticas religiosas urbanas del Santiago de los años 70: aparece un predicador Testigo de Jehová, un Domingo de Ramos católico; un servicio evangélico; pero también, se asoman mendigos y perros.
Sin una línea narrativa fija, el filme funciona como una secuencia delirante que recuerda la idea de escritura y multiplicidad que Certeau asocia al andar en la ciudad: “Las redes de estas escrituras que avanzan y se cruzan componen una historia múltiple, sin autor ni espectador, formada por fragmentos de trayectorias y alteraciones de espacios” (3). Además, esta inestabilidad del argumento, se corresponde también con la mirada antropológica que ejercita la cámara al pasearse por el afuera, una noción que, a diferencia del dentro –asociado a la intimidad y principalmente a la vivienda–, se vincularía con un espacio no construido, no habitable e inestable (Delgado, 32).
Dentro de la categoría flexible del afuera, dos espacios privilegiados son la calle y las plazas, los que justamente se presentan en Tríptico (Infierno). En concreto, se observa un tren infantil que hace tres paradas, y se detiene en tres espacios urbanística y religiosamente diferentes. La primera parada es en una plaza en la que un predicador Testigo de Jehová promueve la palabra de Dios con cánticos bíblicos y baile animoso. La cámara registra su canto y movimientos, pero al mismo tiempo navega por los alrededores, focalizando sin continuidad narrativa, a los que observan al predicador, a quienes pasan a su lado con indiferencia, a mendigos, perros vagabundos, y como reverso de una urbanidad inundada espacial y sonoramente por un testigo de Jehová, aparece la urbanidad esotérica por medio de un hombre sacando el tarot. En este sentido, por el espacio público transitan personajes sin “afiliación” identificada y “móviles” si consideramos, con Delgado, que el “exterior radical –sin techo, sin muros, sin puertas– difícilmente puede ser sede de algo” (33).

La segunda parada del tren, y correspondiente bajada de la cámara, es en el Santuario y Parroquia de Lourdes, ubicado en la Quinta Normal. En este caso, la religión que se registra es la católica, y la celebración que se mira desde distintos ángulos es una misa de Domingo de Ramos, que tradicionalmente da inicio a la Semana Santa. Como elementos visuales claves de identificación se ven monjas, un Cristo crucificado, la estatua de la Virgen de Lourdes; en contrapunto con música solemne, pero que se mezcla con ruidos propios de una religiosidad que sale del templo y se urbaniza, coqueteando con lo profano en la venta de posters de Jesucristo y venta de ramos a 20 pesos. La cámara, con el característico tono móvil de una puesta en mano, se permite también las ironías: focaliza la fuente de Lourdes y su letrero con metáforas acuáticas, y luego, explora visualmente un grifo.
Finalmente, la tercera parada, es en un servicio del Ejército de Salvación, que incluye un bautizo masivo, desfile con banderas y trompetas, predicadores que con altoparlantes difunden el evangelio, niños tocando panderetas y guitarras. En este caso, como en el Santuario, lo que opera es la modalidad de las movilizaciones, en el sentido de Delgado, quien, al hablar de las conductas colectivas relativas al espacio urbano menciona, por una parte, la existencia de movilidades (referidas a agrupaciones que mantienen lazos como parejas, familias, amigos), y por otra parte, las movilizaciones. En estas últimas, o más bien a través de éstas, se presentarían “dramaturgias colectivas”, y operarían fusiones no establecidas, que organizadas “a partir de una coincidencia provisional que puede ser afectual, psicológica, ideológica o de cualquier otro tipo” (16), durarían solo mientras se producen.
Esta idea de movilizaciones que acontecen y se disuelven en lo urbano permite entonces entender el cortometraje como un cúmulo de actos religiosos, que se solapan entre sí, configurando un pequeño retrato, no solo visual sino también sonoro, de prácticas religiosas populares que se distribuyen en un caótico Santiago que conjuga lo beato y lo solemne con lo profano. Como cierre, en la secuencia del regreso del tren, el acompañamiento musical es “Ayúdame Valentina” de Violeta Parra, y la letra, se alinea con cierto tono escéptico del filme, al reproducir cierto desasosiego de la cantautora frente a la religión: “Qué vamos a hacer con tanta/Plegaria sobre nosotros/Que alega en todas las lenguas/De gloria y esto que lo otro/De infiernos y paraísos/De limbos y purgatorios/Edenes y vida eterna/Arcángeles y demonios/Mamita mida/Y con los demonios”.
Libre tránsito
Caperucita es un cortometraje de ficción de casi 20 minutos realizado en 1972 por Rodrigo González, alumno perteneciente al críptico grupo “Los Malditos” que aparece en los créditos iniciales y también director de Chile tudei (1972). La película, despliega audiovisualmente las crudas memorias imaginarias de un violador que se encuentra en la cárcel, aunque dudando de las razones: “yo no sé si estoy en cana por tirarme a las pericas o por robarme el auto…” dice un intertítulo. La película tiene un guion complejo, que le valió el Primer Premio Concurso de Guion Cinematográfico 1971 y cruza 4 espacios: la penitenciaría, la escuela, la casa y la ciudad.
El corto cita a Marcuse, “La represión sexual es una forma de represión social”, y esta frase funciona como hilo conductor de los flashbacks que componen esta especie de Bildungsroman invertida: más que de formación, Caperucita es un relato de deformación psicopática. El filme, hace explícita referencia al cuento infantil de la Caperucita y el lobo, y se centra en este último, no sólo apelando al momento del ataque, sino que indagando también en el agrio contexto que crea y permite el libre tránsito de abusadores. Para esto, desde el espacio cerrado que es la cárcel, se evoca un espacio doméstico sexualizado por el hacinamiento; la escuela como lugar de atracción y de paredes y pizarras en que se verbaliza y dibuja el deseo infantil; y finalmente la calle, como lugar de estímulos eróticos y como escena del crimen.
La película abre con el condenado señalando “Armamos una patota, dejamos la escoba en el barrio, total a mi me fornicaba el […], a mi vieja los patrones y na’ que nos quejábamos”. A este intento de justificación, le sigue la cita de Marcuse, los créditos y se inicia la fábula que es relatada con intertítulos que reproducen el tono del cuento infantil, y que van en contrapunto con las imágenes de un niño que, por el sonido de la reproducción, pareciera girar un proyector de cine, aunque al final se esclarece que se trata de una máquina de coser. También al final, se detecta que el niño es el violador.
Además, en contrapunto con los intertítulos, se van presentando las imágenes de una colegiala volviendo a su casa por un parque, y las de un hombre –el condenado– que está al acecho en su auto. Entrecortado, se va articulando el relato (“Había una vez una niña… Y su mamá le decía: no te vayas por el bosque… Y el lobo… Y la niña con su lobo se fueron donde su mamá”) y prosigue la escena de una once en donde lobo, madre e hija comparten una pulsión erótica, que la cámara registra con primeros planos de caras cínicas, o movimientos de pie bajo la mesa. Esta no es sino una de las escenas que recuerda el condenado desde la cárcel y las otras irán apareciendo a lo largo del corto, en el contexto de un espacio urbano sexualizado, que recuerda el afuera hiperkinético que observábamos en Tríptico, aunque bifurcado al “terreno inseguro” (Delgado, 44), a lo inestable, entendiendo el exterior como un espacio que “ni posee propiedades inmanentes, sino que es una organización singular de la coexistencia que emana de una especie de medio ambiente comportamental” (Delgado, 40).
Una primera espacialidad urbana sexualizada se ve en el cine porno al que una patota de niños asiste ilegalmente, luego de observar afiches sugerentes con mujeres semidesnudas. Se trata de una instancia de contemplación que bordea la ingenuidad y que nos habla del cine como una máquina cultural que reproduce y genera deseos. Más adelante, estos mismos niños son seguidos por una cámara alterada que registra cómo escalan torpe y excitadamente el Cerro Santa Lucía, con la finalidad de mirar las piernas de una mujer, en un acto de voyeurismo infantil erótico, que parece convertirlos en precoces flâneurs de una ciudad atravesada por la líbido.
Aquí, en el cerro Santa Lucía, la contemplación infantil empieza a desfigurarse al haber un otro acosado, y luego de ciertas alternancias –con imágenes de manos latigadas, baños con frases y dibujos de connotación sexual, en resumen, imágenes de estimulación, castigo y represión– esto se radicaliza: el cerro se constituye como un espacio de violencia sexual, como espacio de ataque y secuestro. Este espacio es recordado por el hombre desde la cárcel, y como si todos fueran uno solo, se va fundiendo con otros ataques, escenificados con los códigos del cine de acción: una colegiala –el estereotipo de la colegiala cándida, una nueva caperucita– huye de dos hombres y es atrapada; otra colegiala es raptada en una calle; hay un escape en auto; suena un disparo.

En este corto, con diálogo solo al inicio, sonidos insistentes (como una perturbadora gotera en la cárcel), ruido ambiente y una alivianadora música de Leonardo Fabio, es interesante cómo a través de una especie de flujo de conciencia, el personaje recuerda y de alguna forma va desfigurando, su conversión en violador. El condenado esboza, de esta manera, una especie de justificación de la violencia sexual, que se ampararía también en una cultura urbana que por entonces, permitía el libre tránsito del voyeur, del acosador, y que en las vitrinas de sus kioskos alivianaba, con un humor descriteriado, el tema de la violación. En este sentido, y a modo de cierre, el corto propone una especie de collage, y desliza un agudo comentario al intercalar minifaldas cortas de mujeres caminantes y justamente, los caricaturescos titulares de prensa que evidencian una forma anacrónica de comprender la cultura del abuso: “cayeron violadores de cabrita de 17; zumba con ellos y sin chistar”; “cuatro melenudos se las dieron de ‘tiras’. Querían cachetearse a la fuera con linda colegiala de 18 años”; “el chacal que violó a Janet confesó su canallada”; “¡Vampiro violó el cadáver de bella niña de 26 años!”
Astucias en la ciudad neoliberal
Punto final es un cortometraje de 1977[2] realizado por el entonces estudiante Roberto Roth (1954), director de los cortometrajes documentales El maravilloso mundo de la chatarra (1977), Lorena y la música (1978); co-director junto a Ignacio Agüero de El gato (1976); uno de los ayudantes de investigación del emblemático libro de Alicia Vega Re-visión del cine chileno (1979), y años más tarde, director del mediometraje Había una vez un patio (2017) sobre el ocaso de la Galería del Patio de Providencia.
El cortometraje, en blanco y negro, y de aproximados 8 minutos de duración, sigue a dos practicantes de la ciudad, dos ladrones, uno de ellos representado por Rodolfo Bravo (1952-2001), reconocido actor chileno que apareció en otros cortos de la EAC como El gato recién mencionado o Animal de costumbre (Agüero, 1977). Los dos ladrones, cada cual a su ritmo y de forma anónima, deambulan por las calles, robando mercancía nimia vinculada, podríamos decir, al placer: el primer ladrón roba un maní y un pañuelo, el segundo –aunque planeando un robo mayor, el de un auto– roba una flor.
Con escaso diálogo, con el acompañamiento musical del bossa nova “Crónica Da Casa Assassinada” de Tom Jobim, y luego con sonido ambiente, Punto final recoge un fragmento de la ciudad de Santiago. Se trata del sector Suecia de la comuna de Providencia, la cual luego de sus etapas de “avenida de las afueras” (1890-1930), y de “barrios ajardinados (1930-1960) se encontraba entonces en su tercera etapa: la de la centralidad (1960-2010) (Bannen, 2017). En ese periodo, Providencia tuvo como “obras extraordinarias” las Torres de Tajamar y el Drugstore; en 1975 la línea 1 del metro se había extendido a Avenida Salvador; en 1972 se inauguraba el centro comercial Caracol Los Leones, y luego, entre 1977 y 1980, fueron apareciendo sus ocho réplicas (Bannen).

La cámara, con su mirada flâneur, al inicio captura la ciudad con la técnica del travelling, y van apareciendo y desapareciendo personas –ya sea con ritmo realista o de forma ralentizada–, imágenes de locales comerciales e imágenes publicitarias. En montaje paralelo, además, van emergiendo escenas de la cotidianidad, destacando la imagen de una mujer que mira una vitrina. En este último gesto, creemos, hay un interludio a la acción, una referencia al deseo por acceder a los bienes de consumo, que se manifiesta en los ladrones, quienes al ser retratados con cierta ingenuidad y pesimismo, permiten complejizar la mirada y prejuicios sobre el ladrón como sujeto social, explorando su condición humana, en la línea de Pickpocket (1959) de Robert Bresson, y más atrás y con mayor sintonía, en la tradición de El ladrón de bicicletas (1948) de Vittorio de Sica, en el contexto del neorrealismo italiano. Ahora, si el ladrón de de Sica, tenía como motor del robo la hambruna y la desesperación de la posguerra italiana, en Punto final el contexto es el de una crisis subterránea, el de una ciudad que se encontraba incorporando la lógica del libre mercado luego de la llegada de los Chicago Boys[3].
En esta línea, y entendiendo la ciudad como un entramado que al mismo tiempo que es social y económico, es cultural y bordea lo simbólico, es posible también observar Punto final desde la coordenada visual de los muros y carteles, invadidos ya por la publicidad, en el contexto del “ocultamiento del trazo” (Castillo), un momento en que fue prácticamente nula la presencia de manifestaciones artísticas en los muros capitalinos, luego de la época de oro del cartel político de la Unidad Popular (Cristi y Manzi). En este sentido, luego de un extremo “blanqueamiento de los muros” iniciado en septiembre de 1973, la publicidad fue apareciendo como aliada de la economía y con esto “el ciudadano comienza a ser desplazado por el consumidor en el eje de identificación subjetiva y el mercado reemplaza al Estado como mecanismo regulador de la vida social y cultural” (Cristi y Manzi, 49).
Es en esta ciudad –de lineamiento neoliberal, de trazo oculto, con afiches y publicidad– por la cual circulan los ladrones, y su actuar bien puede situarse en las llamadas “prácticas microbianas, singulares y plurales” (5) que Certeau rastrea en lo urbano, y efectivamente, en esta Providencia de 1977, estarían circulando entonces, dos ciudadanos que retuercen el poder con pequeñas astucias, casi anecdóticas, aunque hacia el final, la trama cambia y asume brevemente los códigos del cine criminal: por el pañuelo robado que lleva en su mano, el primer ladrón es confundido con un acomodador de autos; una mujer le pide que cuide su auto; el segundo ladrón, aparece también en ese espacio e intenta robar el auto; el primer ladrón intenta detenerlo; empieza una pelea que la cámara va presentando en un contrapunto entre campo y fuera de campo; el segundo ladrón escapa y finalmente es atropellado. Avanzan las horas y su cuerpo muerto sigue ahí. La cámara lo detecta, lo deja y luego inicia, nuevamente en travelling y con mirada flâneur, un rápido recorrido nocturno en el que aparecen nuevas marcas, como la de Esso, y caminares indiferentes.
Cierre
“Miro los pequeños acontecimientos y en ellos hallo todo” (p.213), fue una de las frases de Cesare Zavattini, promotor e ideólogo del neorrealismo italiano, movimiento reconocido por haber sacado la cámara a la calle; por tener el espacio urbano como uno de sus grandes paisajes; y por ejercitar una mirada atenta a la cotidianidad. Tríptico infierno, Caperucita y Punto final reproducen la fascinación del cine chileno de los años 60 y 70 por el movimiento italiano, y justamente, relucen la cotidianidad del espacio abierto, con cámaras intuitivamente antropológicas, que recuerdan también a las de Vertov. Se trata de cortometrajes distantes en términos de géneros, historias, y preocupaciones estilísticas, pero que reproducen una mirada curiosa que permite al espectador contemporáneo, acceder no solo a la visualidad de una época, sino también a formas de sociabilizar en calles por las que fluyen la religión, el género, y la economía.
Bibliografía
Bannen Lanata, Pedro. “Transformación de la Avenida Providencia (Santiago de Chile): de suburbio lineal a centralidad metropolitana (1890-2010)”. Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas Mario J. Buschiazzo, Vol. 47, Nº2, 2017.
Certeau, Michel de. “Andar en la ciudad”. Bifurcaciones, invierno 2008.
Corro, Pablo, Carolina Larraín, Maite Alberdi y Camila Van Diest. Teorías del documental chileno 1957-1973. Santiago: Ediciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 2007.
Corro, Pablo. “Sinfonías de ciudad en el cine chileno: imágenes de modernidad, efectos de luz”. Apariciones. Santiago: Universidad Alberto Hurtado Ediciones, 2021.
Cristi, Nicole, y Javiera Manzi. Resistencia gráfica en dictadura en Chile. APJ – Tallersol. Santiago: LOM, 2016.
Delgado, Manuel. Sociedades movedizas. Pasos hacia una antropología de las calles. Barcelona: Anagrama, 2007.
Foxley, Susana. Presentación DVD Colección Documentales. Viviendas al Margen1957-1977. Archivo Fílmico UC. Santiago, 2012.
Llanos, Claudio. “Del experimento socialista a la experiencia neoliberal. Reflexiones Históricas sobre el Chile actual”. Estudos Ibero-Americanos Vol 40, Nº2, 2014, 202-223.
Rueda, Carolina. Ciudad y fantasmagoría. Dimensiones de la mirada en el cine urbano de Latinoamérica del siglo XXI. Santiago: Cuarto Propio, 2019.
Valencia, Marco. “Revolución neoliberal y crisis de Estado Planificador. El desmontaje de la planeación urbana en Chile. 1975-1985”. DU & P: revista de diseño urbano y paisaje, Vol. 4, Nº. 12, 2007
Zavattini,
Cesare “Tesis sobre el neorrealismo”. En: Romaguera, Joaquim y Homero Alsina, eds.
Textos y manifiestos del cine. Estética.
Escuelas. Movimientos. Disciplinas. Innovaciones. Madrid: Cátedra, 2007.
[1] Sin duda, las sinfonías de ciudad tienen un lugar privilegiado en esta relación. Repasando orígenes y observando su rearticulación en la cinematografía chilena a partir de conceptos como la modernidad, se encuentra el texto “Sinfonías de ciudad en el cine chileno: imágenes de modernidad, efectos de luz” de Pablo Corro. Junto Larraín, Alberdi y Van Diest, este mismo autor publicó el libro Teorías del cine documental chileno 1957-1973, el cual explora filmes realizados en el contexto de los cines universitarios (el Centro Experimental en el caso de la Universidad de Chile, el Instituto Fílmico y la EAC en el caso de la Universidad Católica), detectando una variedad temática en la que la problemática habitacional que se supedita a las tensiones de lo urbano, tuvo un lugar central en documentales que justamente “trazaban panorámicas sobre la actualidad política” (71). En cuando a la visibilización del “sujeto popular poblacional” (76) que aparece en esta espacialidad, para los autores es inaugural el filme Las callampas de Rafael Sánchez (1957), el cual abre el DVD Viviendas al Margen 1957-1977. Archivo Fílmico UC. Esta última compilación reúne también La cara tiznada de Dios (Rafael Sánchez, 1963); 21 de junio de 1971 (Sergio Navarro, 1971), Campamento Sol Naciente (Ignacio Aliaga, 1972) y Si todos los vecinos (Grupo B, 4º semestre 1972, 1972), los que en conjunto “son expresión y memoria del problema habitacional que viven miles de chilenos marginados del bienestar económico de un periodo de 20 años” (Foxley, 4). El quinto filme de la colección es Aquí se construye (Ignacio Agüero, 1977), que recoge una ciudad enfrentada a la demolición urbana y el testimonio de un obrero estucador.
[2] 1977, a diferencia del contexto de euforia cinematográfica de Tríptico Infierno y Caperucita, es un año dramático en cuanto a novedades cinematográficas considerando que el único largometraje realizado ese año fue, de acuerdo a cinechile.cl, el documental por encargo de la Junta Militar Chile y su verdad, de Aliro Rojas. Por los márgenes, se hicieron cortometrajes en el exilio y en el Archivo EAC, aproximados 15 materiales corresponden a ese año.
[3] En Chile, 1975 fue clave: ese año fue la llegada al poder del equipo económico neoliberal (los Chicago Boys que habían iniciado sus estudios a mediados del 50 y que en 1975 implementaron el llamado plan de schock), y comenzaron los ajustes estructurales, dándose inicio a un proceso en que serían reducidas las principales funciones socioeconómicas del Estado (Valencia, 14). Entre otras consecuencias, esta lógica de privatizaciones generó un incremento del consumo, y supuso también ajustes en el ámbito de lo urbano. En el caso de la sociabilidad urbana, destaca el estado de sitio y la prohibición de las reuniones públicas, de acuerdo a la lógica de la sospecha (Llanos, p.209).